Montevideo 1010. Esther, la amiga de mi bisabuela.
De niña, mi abuela era el centro de todas las miradas de su
familia. Llegada de forma sorpresiva en
la plenitud de la madurez de sus padres, era menuda y resuelta. En cierto modo,
significaba un seguro para la vejez. Una hija siempre era una garantía. Como
efectivamente, así fue. Sus padres y hermanos la cuidaron con celo y cariño,
como si de una delicada joya se tratara.
Ella recordaba, ya en su propia vejez, retazos de aquella
vida en Uruguay, que no volvería a recuperar nada más que en su prodigiosa
memoria.
-“Una vez me subieron en un globo y era todo
muy bonito desde allí arriba. Había una fiesta y lo pasamos bien. Mi madre y
Esther nos esperaron abajo. Yo subí en los brazos de mi hermano. Fue una pena
que mi madre no se encontrara nunca a gusto del todo. Solo pensaba en volver. Se metía en
la cama, y podía estar varios días con jaqueca. Hicimos un viaje muy largo en
barco hasta que pisamos tierra en Las Palmas. Yo nací en el año cuatro y cuando
nos volvimos tenía seis años. Pero un día trece, mala suerte nacer un día trece
“– decía con aplomo-
Mis bisabuelos arribaron a las Islas Canarias
el 22 de junio de 1911. La niña venía aferrada a una muñeca –regalo de Ester- y
con un pequeño baulito de paja a modo de bolso y que aún existe. Antes de partir
se hicieron fotos, dejaron algunas a Esther, como recuerdo. Como una premonición
de futuro, mi abuela y su padre se hicieron una foto juntos, en Montevideo.
Ella tenía seis años y mi bisabuelo, cuarenta y tres. Solo la muerte les separaría.
Esa foto llegó a mis manos junto con el mortero.
Toda la familia por delante, fue la insistencia y el innegociable trato de mi bisabuela. Obstinada y terca, ella no entendía eso de que los hijos son en realidad, los hijos de la vida. Era su familia, lo sentía de forma visceral. Con gran esfuerzo sobrevivieron fuera, se adaptaron a otras costumbres y a otro clima, renunció a ver su paisaje y a su gente durante casi veinte años, pero no iba a dejar a nadie tras su retorno. Todos con ella, fue su última palabra, tan rotunda que no cupo discusión.
Pese a que la avenida de Benedetti ya está sin árboles.
En las bodegas del barco “Nuestra Señora de la Encina”, viajaron las familias pioneras que fundaron Montevideo, recibiendo idéntico trato que la carga. Soportando un largo viaje que podía durar hasta tres meses, una especia de esclavitud encubierta que les tocó vivir a nuestros antepasados, abriendo brecha , desde 1726 para sucesivas y posteriores oleadas migratorias. Fundamentalmente de Lanzarote y Fuerteventura, entre 1835 y 1850 alrededor de 8.000 personas, contribuyeron a “canarizar” aún más el bello país de la República Oriental del Uruguay.
Toda la familia por delante, fue la insistencia y el innegociable trato de mi bisabuela. Obstinada y terca, ella no entendía eso de que los hijos son en realidad, los hijos de la vida. Era su familia, lo sentía de forma visceral. Con gran esfuerzo sobrevivieron fuera, se adaptaron a otras costumbres y a otro clima, renunció a ver su paisaje y a su gente durante casi veinte años, pero no iba a dejar a nadie tras su retorno. Todos con ella, fue su última palabra, tan rotunda que no cupo discusión.
Pese a que la avenida de Benedetti ya está sin árboles.
En las bodegas del barco “Nuestra Señora de la Encina”, viajaron las familias pioneras que fundaron Montevideo, recibiendo idéntico trato que la carga. Soportando un largo viaje que podía durar hasta tres meses, una especia de esclavitud encubierta que les tocó vivir a nuestros antepasados, abriendo brecha , desde 1726 para sucesivas y posteriores oleadas migratorias. Fundamentalmente de Lanzarote y Fuerteventura, entre 1835 y 1850 alrededor de 8.000 personas, contribuyeron a “canarizar” aún más el bello país de la República Oriental del Uruguay.
-“Vine con mis hijos, y con mis hijos vuelvo”
–dijo tajante- ya nadie se atrevió a contradecirla.
Los chicos ya estaban en condiciones de
ganarse la vida, y preferían el vasto horizonte de esta nueva tierra -la más tempranamente europeizada de toda
América Latina, dijo alguien- que ya
habían hecho suya, antes que el retorno incierto a los cultivos, arrancados con
sudor en su isla de origen.
Pero allí mandaba la matriarca, y se llevó
consigo a todos los cachorros. Prepararon el retorno, con algunos ahorrillos
para volver a comprar casa y tierras. Juntaron sus pertenencias, y arribaron de
vuelta a la isla que, por aquel entonces, parecía haberse quedado estática en el
tiempo. Aparentemente nada había cambiado. Las mismas casas, la misma gente, el
mismo sol.
Para la niña, en su nuevo espacio, todo era novedoso
y grande, tal y como lo alcanzaba a ver desde su diminuta estatura. Pero, nada
le resultaba familiar. Exploraba un mundo desconocido de calles de tierra,
casas blancas, sol de justicia y campos de picón. Y efectivamente, allí estaba
el mar, era tan azul como su madre la había contado. Intensamente azul. A
veces, atisbaba el horizonte, pensando que en un golpe de suerte podría ver su
antigua casa, la pulpería de la esquina,
o la vieja escuela dónde ya había empezado a aprender las letras. Por las noches
soñaba, que había recuperado a sus amigos
y su calle, para luego despertar y comprobar, que todo había sido un sueño.
Siempre extrañó a Montevideo.
Adquirieron una vieja casa que debió ser
reparada. Tenía en común con la chacrita de Montevideo, un pequeño patio con un
arbolito en el centro. Pero no era el mismo arbolito, no tenía flores. Y apenas
daba sombra. Tres cuartos grandes y una cocina con poyete, un locero, una pila de barro para el
agua fresca, la despensa y el sitio de la lumbre.
Mi abuela, desde niña, demostró tener un don
para las flores y las plantas. La casa pronto parecía un vergel. Las cuidaba,
las regaba, les limpiaba bichos y hojas secas. Sabía las propiedades curativas
de cada una, el pasote, manzanilla, ruda, hierba luisa, caña de limón, tomillo,
mejorana.... hongos, gastritis catarros o urticarias. Para cada dolencia, había
un planta.
Pese a todo, había que ahorrar el agua. En
cualquier sitio era un bien preciado, pero en aquella isla seca y agreste,
hacía falta una buena aljibe para pasar el verano y dar de beber a los
animales. Si sobraba algo era para las plantas. Los cultivos, desde antaño,
sobrevivían sin agua. Hasta tres cosechas distintas en una misma temporada,
alternado las semillas: papas, millo, judías…Los campesinos cubrían de cenizas
del volcán la fértil tierra. Con esta arena negra, la humedad retenida dejaba
que las simientes germinaran. Así fue siempre. Por eso parte de la vida del
campo consistía en mirar el cielo, plantar antes de las lluvias, pero con el
tiempo suficiente para que la semilla, reseca, no se perdiera. Cosa que era muy
posible que ocurriera si un año no llovía. En ese caso, ni cosecha, ni agua en
el aljibe para pasar el verano… y a esperar con paciencia.
Mirando al cielo mi abuela conocía las
estrellas y me explicaba dónde andaba cada constelación a la que llamaba
coloquialmente “el arado”, “el lucero del alba”… sabía que el halo de la luna
barruntaba más calor para mañana y que contar las estrellas, hacía que las
manos se llenaran de verrugas, que luego para curarlas había que pasarles un
trozo de carne y enterrarlo hasta que pudriera. Igual tenía su truco liberarse
de los dolorosos picos de erizo de mar, si entraban en un dedo o en el talón
del pie, que solo salían cuando subía la marea y la minúscula parte del animal,
como si tuviera vida, empujaba hacia fuera. Entonces era el momento de sacarles
con un alfiler, que previamente se había pasado por el fuego.
En
parte, lo que provocó la salida
desesperada de la isla por parte de mis bisabuelos, no había sido toda culpa de
la guerra. Las sequías sucesivas habían ocasionado muchas hambrunas.
Seguidas en alguna ocasión de plagas de langosta que arribaban en la playa, pues llegaban flotando
en el mar como enormes bolas. Pese a los muchos aspavientos para ahuyentarlas,
consistentes el palos y humaredas, los cigarros
berberiscos como les denominan las crónicas, no hacían más que aumentar la
pobreza de los isleños. Se comían cualquier cosa que fuera verde y tuviera
vida.
Mis tatarabuelos y parientes hubieron de salir
a escape, en oleadas sucesivas que se van dando a medida que la sequía les
dejaba morir de hambre y los emergentes terratenientes estaban dispuestos a
comprar sus resecas y sedientas tierras por dos perras. El boyante negocio de
tráfico humano no es un descubrimiento reciente. Muchos se enriquecieron
fletando barcos que llenaban hasta sus topes, llegando lo pasajeros a pasar
hambre y sed e incluso a morir en el intento.
Por empeñar, habían vendido hasta su trabajo futuro en años sucesivos
para redimir el pago del billete.
Una oleada importante de canarios, salían a la desesperada, a medida que las
cosechas se perdían y el hambre arreciaba, no pudiendo ni disponer del dinero
para pagar las contribuciones de las casas, donde dejaban caer sus cansados huesos.
Mi bisabuelo, Casiano Perdomo nacido en 1868,
fue hijo de todos estos vaivenes y vapuleos. En el momento de partir lo hizo al
amparo de amigos y parientes que les habían precedido. Era un muchacho de casi
treinta años cuando salió de la isla con esposa y dos hijos.
Pero retornaron, una vuelta inesperada, ya
que la mayor parte de los que pasaban más de veinte años fuera, no volvían. En
sus vidas, en su acento, en sus costumbres y en su olor venía un cachito de
Uruguay y ya se quedaría con ellos para siempre.
Igual
que allá en la
República Oriental , quedaría para siempre, sus estelas, junto
a la “phoenix canariensis”. El otro
único lugar del mundo donde crece a su libre albedrío la frondosa palmera canaria, solidarizándose así con sus
paisanos, haciéndoles más suave el exilio. Ellos transportaron las semillas y, más tarde, se adaptaron a esa tierra. Al tiempo que cerca, crecían sus palmeras que aún perviven, jalonando durante varios
kilómetros la carretera que conduce a Montevideo, incluso junto al monumento en
la misma plaza de la Independencia, custodiando la estatua
de Artigas -el cual también tenía
ascendencia canaria-.
Eso
dicen: / que al cabo de nueve años / todo ha cambiado allá. / Dicen que la
avenida está sin árboles, / y no soy quién para ponerlo en duda. ¿Acaso yo no
estoy sin árboles y sin memoria de esos árboles /que, según dicen, ya no
están?".
(Mario
Benedetti).
He sabido que en Uruguay se consume
gofio -producto genuinamente canario- y que las madres duermen a sus niños
cantándoles el arrorró.
El
“tributo de sangre”, exigía que para
poder transportar mercancía a América desde Canarias, era imprescindible llevar
también carga humana -cinco familias para repoblar las colonias por cada cien toneladas de mercancía-.
Retornaban trayendo consigo hablas y
costumbres de un país que también era el suyo, de una tierra inmensamente
llana, muy verde, muy fértil, con un clima moderado húmedo y templado, con
gente amable y acogedora.
Dejando afectos y paisajes, cumpliendo lo que
parecer ser que es el sino de cualquier emigrante “volver a su tierra”, ya que
en principio casi nunca la salida es con un fin irretornable.
Así mismo volvieron mis bisabuelos, con sus
pobres baúles repletos de recuerdos.
El patio de la casita de mis bisabuelos, que pudimos disfrutar varias generaciones. En la foto, mi abuela María Luisa, mi hijo Marcos y yo.



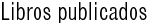
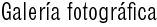



No hay comentarios:
Publicar un comentario