El tipo era duro de pelar. Cuando le interesaba una de
sus presas corría tras ella al precio que fuera. Nada había más allá que su
deseo libidinoso cuando el depredador que llevaba dentro atacaba y le empujaba hacia
su adicción más temprana. Desde que tenía uso de razón, todas eran meros
cuerpos para catar y luego recordar, aunque a veces las olvidara.
Lo mejor era que le creían, le defendían y hasta se
exponían a sus deseos más arbitrarios. Cuando venían a reaccionar ya habían
caído entre sus manos, en su red de cazador furtivo.
A la hora de elegir a las víctimas no invertía demasiado
esfuerzo, en parte porque prefería hacer apuestas seguras. Caminaba hacía
aquellas que ya eran muy maduras, a las que le sobraban más de veinte kilos, o a las que se habían considerado a sí mismas almas desahuciadas. Y hacia allí apuntaba
el arco con la certeza de que daría en el blanco.
Tenía todo un manual de frases hechas y de caídas de ojos
de cordero degollado o de lobo libidinoso. Pero siempre premeditaba la caza. Ellas,
aunque le veían venir, se dejaban. Tal era el éxtasis que les producía sentirse
consideradas y valiosas aunque al menos fuera por el tiempo en que duraba la
captura.
Dedicaba tanto tiempo en estas fechorías, que apenas la
vida le daba para poco más. El estrés que le atacaba con frecuencia, se debía
más que nada a su deseo de fingir un orden en lo que no era más que un eterno
safari.
Las prefería sin alma, anónimas, calladas y que no le
contaran nada de su vida. Solo necesitaba saber lo justo: si es que estaban
casadas -valor en alza entre sus favoritas-, si tenían la autoestima por el
suelo, si pasaban por una crisis de pareja o por un mal momento personal.
Entonces él las levantaba con halagos. Cuanto más raritas más le interesaban,
pues se trataba de ampliar su lista de trofeos. Si luego les daba por
vigilarle, eso le crispaba mucho. Solo se lo permitía a la oficial, su tapadera. Pero si se
enfrentaban unas a otras, por algún cabo que le quedara suelto, entonces él
tenía su propio poder de convicción. Nunca fue más real la frase de “Si le
dejan hablar, seguro que no va preso”. Y volvían calladitas al redil
prefiriendo creerse sus mentiras
Con la mayor impunidad actuaba en las sombras, camuflado,
con nocturnidad y alevosía. Que una de ellas le diera el carpetazo le venía a
tocar los huevos, pero le daba igual. Había muchas, cientos de esas esperando a que les diera sus falsos abrazos, a escuchar sus falsos te quiero, a sentirse sus falsas únicas mujeres.
Y además añadía que era una celosa despechada a la que
jamás había hecho promesas de amor. Él era libre como el viento -decía-, aunque
lo cierto es que permanecía eternamente en aquella prisión de conseguir carne nueva y distinta cada día. Si era posible, no repetía más de dos veces el
mismo plato.
Excepcionalmente, si aceptaban sus deseos más extravagantes
y se prestaban a jugar el rol de madres en el sexo o no les importaba hacer un
trío… entonces el tipo volvía a la carga de los halagos y mimos.
Un día se encontró con la horma de su zapato. Tenía que
ser así para que se hiciera justicia. No solo por sus víctimas, también por
todos ellos. Por todos los hombres del mundo que no consideran a las mujeres
simples objetos de usar y descartar.
Fríamente cavó su fosa y, poco a poco, le empujó dentro.
Para ello solo necesitó un señuelo en forma de víctima incauta y desesperada. Juntó
las pruebas, destapó la olla, le rompió los dientes de forma simbólica y a él no
le quedó otra que buscar otro territorio donde irse a cazar, con los dientes rotos y el enorme falo
que se negaba a obedecerle tras la última incursión en la trampa.



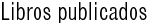
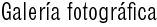


Fantástico relato. Felicidades. Un abrazo. Vicky Osuna.
ResponderEliminarMuy buenoooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ResponderEliminar