Mi querido amigo y colega Manolo Henríquez, en Molacillos, su pueblo.
El
niño no está mirando a la cámara del improvisado cronista. Se trata de uno de esos días
lluviosos en que todo se convierte en un barrizal. De momento corre libre como
el viento de un lado a otro. Como cada día, se calza sus botas de goma que ya
casi forman parte de su anatomía. Las botas llenas de barro y su pantaloncito
corto con tirantes, abotonados a la altura de la pancita, dejan libre un tramo
de piernas y rodillas redonditas, que algo conservan del bebé que era hasta
hace nada. Por dentro lleva un jersey de lana y le cae el flequillo liso sobre
su frente. Por la sombra que proyecta su
imagen, se puede saber que era ya pasado el mediodía.
¿Qué habrá llamado más la atención del
cronista: el niño o la rata que lleva cogida por el rabo, o ambos?
La encontró tirada en
el camino, y la levantó a modo de trofeo. Nadie se ocupa de restringir los
movimientos del niño, ni lo que recoge, o lo que pueda llevarse a la boca. Era
un espacio absolutamente seguro. Más allá de la pobreza de la posguerra y del
frío del invierno, él era feliz.
A
pesar de ello, su cara denota contrariedad.
Por algo se había enfadado. Ni idea de que se fijaran en él para
inmortalizar su imagen. El fotógrafo debió decirle “mira aquí”, y entonces el posó de mala gana, con una mano en el
bolsillo y la otra sujetando el bicho muerto. Aquella imagen llegó muchos años
más tarde a una galería, y pese a que todo parecía en blanco y negro,
destacaban la expresión de su cara iluminada y la boca abierta del animal.
Cuando
pude contemplar su imagen -la de ambos- las ratas dejaron de erizarme. Trato de
reconocer al adulto que se esconde tras el niño, de intuir cuánto de ese niño
aún se vislumbra en el adulto de ahora. Por primera vez quiero conocer cada
detalle de su historia. La historia de todos los niños que hay tras la adultez
de las personas que deambulamos cada día.
El
niño me inspira inocencia y confianza, además de una especie de desamparada
fragilidad. Mirarle, me hace querer un poco más a todos los niños que se
resisten a crecer, y de alguna forma morir.
No
sabe la que le espera, nadie lo sabe a esa edad. Tiene casi tres años, o quizá
menos. He arropado y abrazado a mis niños de esa edad, cuando con un abrazo se
abarcan del todo. En ese instante, lo único concreto es el momento, el abrazo
fugaz que perdurará más allá del tiempo y de los avatares de la vida.
De
todos los abrazos que recibió de su madre, el niño de las botas tiró mano cada
vez que se sentía triste y solo. En algún momento de nuestras vidas todos
necesitamos escaparnos hacia ese estado de seguridad que solo puede percibirse
tras el abrazo de una madre.
En
realidad él admiraba fascinado el tren a su paso, y lo que más deseaba en este
mundo era ser el maquinista de aquel tren. Corría, y se paraba pacientemente
cerca del paso a nivel, esperando que pasara con sus vagones y su ruido. El
héroe del niño, mucho antes de que alcanzara a conocer al Capitán Trueno, era
el maquinista del tren, rodeado de un halo de misterioso poder.
El
día en que reparó en aquella enorme rata muerta, convirtiéndola en algo menos
repugnante desde el instante en que la tomó en su mano, olvidó por completo
espiar la llegada del tren y también ese día, el envidiado maquinista pasó a un
segundo plano.
Más
tarde, en apenas unos años, muy pocos, se convirtió en “chico grande” que va al
colegio. Las botas aumentaron de talla, dejando atrás simbólicamente el barro.
Pero el tren siguió formando parte de su vida. La idea de ser maquinista iba
ahora tomando forma. Aunque en realidad fueron otras circunstancias, a modo de
cronistas ocasionales, las que le marcaron el camino de su vida. Eso fue lo que
pasó una y otra vez, que se giró para posar terminó en una foto definitiva.
De
esa manera fue un poco todos sus héroes: cuidador de animales, electricista,
pintor de edificios, decorador de paredes, malabarista, entrenador de fútbol,
bibliotecario, acomodador de cine y
hasta maestro. Todo por un flash, como la foto con la rata.
El
niño augura que cuando llegue a casa no podrá llevar la rata consigo, así que
se la lleva bajo el árbol y la esconde entre dos piedras. Para su sorpresa, el
fotógrafo, conciente de su propia genialidad, apareció por la casa con la foto
unas semanas más tarde. La madre gustosa la compró. Cuando él nació, casi no lo
cuentan. Por suerte ahora podían hablar de ello. Pero era chiquito y peludo. La
comadrona decidió llamar al cura, había que bautizarle con urgencia, no fuera
que muriera pagano. En realidad a ella
su niño le parecía hermoso de cualquier manera. Compró aquella foto que después
de que dejara de ser novedad, guardó junto con otras en una caja de lata en un
cajón de la cómoda. Allí estuvo durante muchos años. Un buen día la prestó para
una exposición que recogía la historia del pueblo. De esa forma llegó a la
galería, formando parte de un catálogo de instantáneas de otros muchos
personajes.
Cuando
ya de mayor cogió el tren que definitivamente le llevaría a buscar su destino
en la vida, cayó en la cuenta de que éste no terminaba por aparecer. En
realidad eran muchas estaciones, una tras otra, las que se iban sucediendo. Mirar
por la ventanilla era fascinante y jamás le produciría vértigo. Pero no existía
un destino. Su destino desde entonces sería el mundo entero.



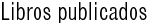
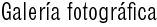


Hola Encarna, estoy en Medellín (Colombia) y buscando imágenes de Molacillos en google, nos encontramos con tu relato que también es nuestro. Nos ha emocionado leerlo y quiero agradecerte el que le hayas puesto palabras tan bonitas a una pequeña historia de un niño con botas que soñaba con ser maquinista. Un beso, Manuel L Hernández Enríquez.
ResponderEliminar