 Caminaba
por aquella ciudad de plástico y neón. Como si estuviera flotando en una
pesadilla. Acababa de saber lo ocurrido. Aún no daba crédito. En una especie de
inconsciencia se movía. Sin rumbo. Sabía que en este lugar ya no le quedaba
nada más por hacer. Solo salió a pasear como una autómata.
Caminaba
por aquella ciudad de plástico y neón. Como si estuviera flotando en una
pesadilla. Acababa de saber lo ocurrido. Aún no daba crédito. En una especie de
inconsciencia se movía. Sin rumbo. Sabía que en este lugar ya no le quedaba
nada más por hacer. Solo salió a pasear como una autómata.
Mientras andaba,
perdida y ausente, las lágrimas fluían de sus ojos a borbotones. Sentía deseos
de gritar, aunque no era capaz de hacerlo. El grito, no salía de su garganta
porque un nudo le atenazaba. Nadie la miraba. No la miraban porque en las
ciudades populosas e impersonales, nadie mira a nadie. La gente suele mirar los
escaparates, o los luminosos, pero no a la otra gente. Ella, perdida y sin
rumbo, caminaba. Sentía que el mundo y su vida le caían encima, de golpe, a
saco, para terminar derribándole.
Era una
tontería seguir allí, sin nada que esperar. Nunca había dejado de sentirse
extranjera, en tierra ajena, fuera de los paisajes familiares que conservaba en
su retina. Todos sus intentos de arraigo nunca fueron muy efectivos, más que
por culpa ajena, por ella misma. Acostumbrada a ganarse la vida desde su niñez,
vivió desde entonces como una adulta. Hizo de adulta y responsable cuando era
necesario que otras personas le quitaran esa carga, que le allanaran el camino
y la cuidaran, permitiéndole ejercer su derecho a ser niña. Se sentía
internamente desarraigada. De sí misma, de su propio cuerpo, de los afectos, de
aquel sitio.
Nunca se sintió cuidada por alguien desde que muriera su madre. A partir
de ahí le había tocado defenderse del tirano, que era su padre, contando los días desde que tuvo
uso de razón, para ser legalmente mayor de edad y salir corriendo de entre sus
garras. Ese día se despidió con rabia, le dijo que jamás iba a perdonarle.
Nunca iba a olvidar lo ocurrido, nunca jamás. Y tampoco pensaba volver.
Entonces se fue. Sin mirar atrás, sin pena, sin la sensación de dejar un hogar,
puesto que no sabía lo que era un hogar,
nunca lo había sabido.
Mientras se
movía anónimamente entre la multitud, pensaba en la sensación de vacío que iba
calando dentro. El sentimiento de no tener a donde ir, lo ocupaba todo. Ni
siquiera un rincón propio en aquel destello fosforescente de neón. Ni un metro
cuadrado propio. No tenía donde caerse muerta.
Ahora, tras
lo ocurrido, se daba cuenta de que todo podía tornarse aún más negro de lo que
pensaba. Tiró de su buena suerte mientras pudo. Pero precisamente hoy, su
habitual buena estrella le daba la espalda. Por eso andaba sin rumbo. Con el
sentimiento de pérdida y de no tener a donde ir.
En su bolso, sus papeles. Era una extranjera
con papeles. De bien poco le servían en este momento los papeles. Junto con los
papeles, que le daban derecho de permanencia en aquella hostilidad luminosa con
forma de ciudad, de habitáculo humano, estaban los otros, los que había tenido
que firmar esa misma mañana. A pesar de haberlos firmado, no se lo terminaba de
creer del todo. Esos odiados papeles que firmó aquella misma mañana, le servían
a algunas personas de la ciudad para dormir más tranquilas. A ella, para no
dormir en absoluto.
Había
tenido que dejar en depósito incierto su más preciado tesoro: su hijo. Pensaba
en él y le dolía. Era difícil de explicar a un niño de tres años que no tenía
casa, ni comida, ni trabajo, ni familia, y que por tanto no era apta para
ocuparse de él. De poco sirvió que le explicara a la señora de detrás del
escritorio que el niño la necesitaba, que la dejara estar con él, que nunca
habían dormido separados, que la leche tenía que estar tibia, y que después de
la ducha le gustaba que le masajeara la espalda con crema, que tenía miedo a la
oscuridad, y que había que llevarlo al baño justo antes de dormir, porque quizá podía hacer pis
en la cama y que por favor, no dejaran de darle a Pancho, su osito de peluche.
El niño acariciaba la barriga de Pancho mientras se iba quedando dormido. Pero,
esos lujos de atenciones, eran para la gente capaz de llevar una vida resuelta.


Un golpe de
mala suerte, perder el trabajo y un desahucio, era algo que no estaba previsto.
La señora que estaba detrás del escritorio dijo que era lo mejor y la única
solución. Juntos no. No podían estar juntos . Uno en cada sitio, eso sí. Ella
en una residencia de personas adultas, su hijo en un albergue de niños. Esa era
la solución. Claro que no era la mejor solución, claro que no. Pero era la
única salida posible. Seguro que el niño estaría bien. Sin duda estaría bien,
dijo la señora fríamente. Ella debía
limitarse a firmar los papeles. Dejarle en en manos seguras que le darían comida
y cama. No tenía por qué llorar, ahora no era el momento de llorar. Eso no
solucionaba nada. Sin duda –insistía casi molesta- estaría en buenas manos, ya
se lo había dicho. Eran personas cualificadas. Muchos otros niños permanecían
en esas manos sin ningún problema. Cuando fuera capaz de solucionar su vida
podría recuperarle. Claro, que en la calle no podían estar, no era apropiado.
No, en absoluto removerían conciencias estando en la calle –dijo la señora en
un alarde de complicidad-
En realidad, la conciencia de la gente estaba
inmunizada contra el dolor ajeno. Cuanto más resuelta tenían su vida los
habitantes del neón –pensó ella en ese instante- más fingían ignorar que había
gente pobre, sin lo mínimo y sin un sitio donde malvivir, o niños separados de
una madre amorosa como ella que conocía todas sus miradas, sus gustos, sus
deseos. La pobreza era sistemáticamente ignorada por las personas de vida
organizada, que no tenían ningún interés en conocer estas historias, similares a la suya.
Bastante tenían ellos con propio. Todo el mundo tenía problemas en la
ciudad. Llegar a fin de mes tampoco era fácil para la gente de vida organizada.
Pensar en las causas de la pobreza, eso era un esfuerzo innecesario, cada uno
se buscaba la vida como podía. Ya era bastante solidaridad apadrinar a un niño
del tercer mundo. Con eso, sus conciencias quedaban impolutas. El resto de su
dinero, ganado con el sudor de sus frentes, lo gastaban donde querían gastarlo,
como si lo tiraban a la basura. En realidad, para eso, para resolver la
pobreza, estaban los políticos y todas esas ONGs. Las personas de vidas
ordenadas no querían saber nada de quebraderos de cabeza. El estrés de la
semana o pagar la hipoteca eran ya bastante agobio, como para buscarse
problemas extras.
La gente del
neón se iba a dormir tranquila aquella noche, y si es que no podían dormir,
tomarían un somnífero. Ella no pensaba pegar un ojo. Ni pensar en dormir. No ya
por la falta de sitio, sino por su angustia existencial, por la sensación de
pérdida, por la pena. Ni pensar remotamente en dormir.
Algunos
habitantes de la ciudad organizaban cenas. Cenas benéficas para recaudar fondos
para la personas como ella y como su niño, que gracias a la responsabilidad de
la gente estable que gobernaba altruistamente, podían dormir bajo techo y comer
caliente. Tendría que dar las gracias a los políticos altruistas y a los
organizadores de cenas por poder comer caliente y dormir bajo techo, en lugar
de quejarse y llorar por separarse del niño. Esa queja y ese llanto no tenían
sentido.
Haberse quedado en su país - le dijo una vez el casero antes de
desahuciarla- Todos los extranjeros creen que esto es jauja, y a vivir del
cuento, a aprovecharse de los beneficios que permitían el pago religioso de
impuestos de los ciudadanos de bien. A picar piedra los pondría él. Mucho
cuento, y a la hora de trabajar, nada de nada –decía el casero indignado- al
mismo tiempo que decía echar en falta al fallecido Caudillo. Por más que en
tiempos del mentado difunto, a él mismo le había tocado salir fuera, sin
conocer la lengua, sin entender nada, pasando frío y hambre para ahorrar cuatro
perras y mandárselas a la familia. Pero él iba a trabajar como un burro y nadie
le regaló nunca nada. No es el caso esta gente, que vive del cuento. Cualquier
día nos echan a todos de aquí –auguraba pesimista el casero-.
Antes ella
estaba en otro grupo. En el grupo de gente con la vida resuelta. No era una
vida de opulencia, ni mucho menos. Pero pagaba el alquiler, el supermercado, tenía teléfono, y a veces, hasta podía
comprarse ropa nueva en las tiendas de saldo. Eso, era mucho más de lo tenía en
este momento. Lo peor de la sociedad de la opulencia –pensaba - es, que hay
algo más grave que ser una persona
explotada, y es el hecho de no tener ni el derecho a tal explotación. El
problema de trabajar por un mísero sueldo, no era nada, comparado con el hecho
de no tener ni siquiera un trabajo. Ahora, lo que le quedaba era esperar la
compasión de la gente que organizaba las cenas. O que la señora de detrás del
escritorio se apiadara de ella.
Nada de eso iba a solucionar su pesar, ni
tampoco arroparía al niño aquella noche
cuando llorara sin explicarse qué es lo que pasaba. Esperar, -decían-
Paciencia, hay que esperar un poco. Pero en su dolor no cabía la paciencia. De
no ser por el niño, habría tomado todos los valium que le recetó el médico –la
magia blanca contra la angustia en forma de valium- . Pero pensaba en él y no
se atrevía a dormir en el ansiado sueño profundo que le indicaría que por fin
se terminó su lucha.
Así que
mientras andaba sin rumbo, tropezándose con los carteles luminosos sin
querer, pensaba que había llegado al
límite. Nada más le quedaba por hacer. Deambular, hasta que amaneciera,
mientras las luces se apagaban y todo parecía tornarse normal. Reprochándose
una y otra vez su pobreza. Como si fuera culpable de su pobreza. Todos sus
abrazos fueron incapaces de conservar al niño, que estaba ahora totalmente
fuera de su control, en otras manos.
Sin salida,
sin dinero, sin el niño, sin sueño, sin sueños. La ciudad de neón le usurpó sus
sueños. Miraba, como espectadora, mientras leía en un luminoso:
Vive la moda. Depilación por láser. Siempre cerca de ti. Asegura tu futuro. Pensando en tu confort. ¿Qué has pensado para esta verano?.La chispa de la vida...
Vive la moda. Depilación por láser. Siempre cerca de ti. Asegura tu futuro. Pensando en tu confort. ¿Qué has pensado para esta verano?.La chispa de la vida...



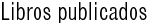
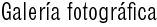

No hay comentarios:
Publicar un comentario