Ana pensaba que parte de su rebeldía
innata y de su fortaleza que tanto le valoraban quienes la conocían, se debía a
la herencia de su abuela.
.jpg) Supo que su
nombre le venía de aquella mujer a la que nunca conoció personalmente, y sobre
la que indagó para saber más. Tuvo que recomponer la historia a base
de datos que poco a poco le fue facilitando su madre.
Supo que su
nombre le venía de aquella mujer a la que nunca conoció personalmente, y sobre
la que indagó para saber más. Tuvo que recomponer la historia a base
de datos que poco a poco le fue facilitando su madre.
A medida que conoció la
historia de su abuela, que en cierto modo venía a formar parte de la suya
propia, ella fue identificándose y familiarizándose con la otra Ana, hasta el
punto de que a menudo le hacía preguntas en voz baja, cuando quería que le
ayudara a encontrar una respuesta a alguna duda existencial.
Miraba su foto,
vestida a la moda de los años veinte, esperando encontrar algún parecido físico
con ella, y solo encontraba la cara serena de una mujer resignada. Posiblemente
la abuela se hizo esa foto para enviarla a su marido emigrante, confiada en que
al igual que haría ella, él la recordaría.
Pero no fue así. Su marido se fue
para no volver, dejándola con dos niñas muy pequeñas, una hipoteca por pagar, y
sus propios brazos como único medio de supervivencia. En un pueblo pequeño y
hostil, donde la tónica general era que
los hombres emigraban –contadas veces volvían- y las mujeres debían demostrar
que eran decentes. El apoyo de la familia original, era más bien poco. Bien
porque una vez alguien se casaba y se independizaba, se las arreglaba como
buenamente podía, o bien porque la ley de la supervivencia de entonces, no
incluía la solidaridad.
Ellas –la mujeres- que tiraban adelante de la familia,
debían además abordar en solitario el abandono solapado y perfectamente
justificable de aquellos hombres, que con la idea de mejorar la situación
económica de la familia, levantaban el vuelo al ver un mundo nuevo, y si te he
visto no me acuerdo.
Exceptuando a los que una vez viejos y cansados, pensaron
que aquella islita en medio del océano era un lugar perfecto para ir a dar con
sus huesos, con la absoluta certeza de que “ella” -la mujer que un día
abandonó- estaría aún esperándole. Y efectivamente, su destino era esperarle abnegadamente o pasar la vejez
rodeada de nietos, si es que había llegado a tener descendencia.



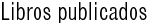
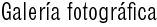

No hay comentarios:
Publicar un comentario